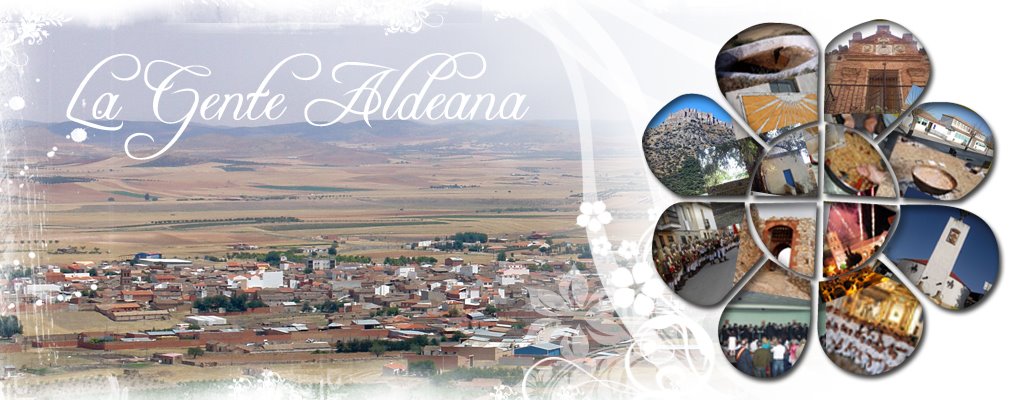Mostrando entradas con la etiqueta Hemeroteca. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Hemeroteca. Mostrar todas las entradas
lunes, 21 de enero de 2013
NOTA DE PRENSA. Ayuntamiento de Aldea del Rey
MIGUEL MORALES AGRADECE AL GOBIERNO REGIONAL SU INTERÉS POR CEDER A ALDEA DEL REY LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CASTILLO DE CALATRAVA LA NUEVA
El Ayuntamiento de Aldea del Rey es ya gestor de la explotación y promoción turística del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva afincado en su término municipal. La noticia se produce tras la firma del correspondiente convenio de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejero de Edu-cación Cultura y Deportes, Marcial Marín y el alcalde de la locali-dad, Miguel Morales.
El primer edil, se muestra muy “satisfecho y agradecido al consejero por querer firmar este convenio”, especialmente porque “estamos trabajando ya en poner en valor el Castillo, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista cultural”.
Morales, cuya política en torno al patrimonio histórico de la locali-dad consiste en recuperar inmuebles como también el Palacio de Clavería, dándole un uso actual para que la ciudadanía pueda uti-lizarlo con normalidad, reconoce que con este tipo actuaciones de entendimiento con otras administraciones, “Aldea del Rey, el cam-po de Calatrava y la región en general, van a sacar provecho de este convenio”.
El papel de la Consejería, en función de este acuerdo es, como bien refirió Marcial Marín continuar “capitaneando y velando por el patrimonio de Castilla-La Mancha, a través del Centro Regional de Patrimonio”. Asimismo, manifestó su “satisfacción porque el Ayun-tamiento de Aldea del Rey sabrá dinamizar de la mejor manera po-sible esta joya patrimonial de la provincia de Ciudad Real”.
Además de las autoridades citadas, en el acto que se celebraba en el propio fortín, estuvieron el director general de Patrimonio del Gobierno castellano-manchego, Javier Morales; el delegado pro-vincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas-Torres; el alcal-de de la vecina localidad de Calzada de Calatrava, Félix Martín; y representantes de la comisión del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y de la Orden del Sácer.
martes, 13 de marzo de 2012
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPITULO IX - DE ANTONIO MORENA
Capítulo IX
LA VIRGEN DEL VALLE NO TIENE CUERPO

LA VIRGEN DEL VALLE NO TIENE CUERPO
Tiene mi pueblo una ermita donde se venera a la Virgen del Valle. Su cara es delgada, de tez blanca y algo sufriente. Cuentan que cuando la guerra, se quemaron los santos y al acabar ésta se restablecieron las imágenes. Dicen que el cajón donde venía la imagen de nuestra patrona, se intercambió con el cajón de la imagen de la patrona de El Pozuelo, la Virgen de los Santos, de facciones más agradables. Esto no es obstáculo para que los aldeanos adoren a su Virgen con pasión.
Cuando ya los monaguillos nos familiarizamos con la ermita, escudriñábamos sus rincones: el corralillo, para buscar nidos de pájaros, y el camerino de la Virgen. Recuerdo que estaba lleno de exvotos colgados de las paredes y del techo. Éstos simbolizaban todos los milagros y favores que había hecho la Virgen del Valle a sus fieles devotos. Algunos llevaban letreros que decían: “Por haber librado a mi hijo de ir a África “. También pendían muletas del techo, piernas, caras y manos de cera y cuadros de las paredes. Abundaban sobre todo las piernas y los brazos. En uno de los cuadros reconocí a mi primo Felixín, el aguador, que le pilló el carro con la cuba de agua por encima y no le pasó nada.
La familia encargó al guarda forestal, un aficionado a la pintura, que retratara el suceso, cosa que éste realizó con bastante realismo, en un estilo muy naïf.
Un día que subimos al camerino a tocar la campana para la misa, se nos ocurrió curiosear la imagen de la Virgen, y descubrimos con extrañeza que no tenía piernas ni cuerpo; que en su lugar sólo había palos de madera ensamblados, formando un armazón de forma piramidal y que sujetaba el manto.
- ¡Ahí va, pero si no tiene piernas ni cuerpo!…-exclamamos al unísono.
Nos llevamos una enorme sorpresa. Días más tarde, en la parroquia, nuestra curiosidad infantil no se podía reprimir. Nos atrevimos a levantar las túnicas de todos los santos que estaban a nuestro alcance, y resultó lo mismo que con la imagen de la Virgen. Entre risas y aspavientos, no sin antes mirar a todos lados por si nos veía D. Vicente, llegamos a la conclusión de que había dos tipos de santos: los que tenían cuerpo y los que no. Era fácil reconocerlo, pues los sin cuerpo estaban vestidos, tapando sus vergüenzas de… madera.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Cuando ya los monaguillos nos familiarizamos con la ermita, escudriñábamos sus rincones: el corralillo, para buscar nidos de pájaros, y el camerino de la Virgen. Recuerdo que estaba lleno de exvotos colgados de las paredes y del techo. Éstos simbolizaban todos los milagros y favores que había hecho la Virgen del Valle a sus fieles devotos. Algunos llevaban letreros que decían: “Por haber librado a mi hijo de ir a África “. También pendían muletas del techo, piernas, caras y manos de cera y cuadros de las paredes. Abundaban sobre todo las piernas y los brazos. En uno de los cuadros reconocí a mi primo Felixín, el aguador, que le pilló el carro con la cuba de agua por encima y no le pasó nada.
La familia encargó al guarda forestal, un aficionado a la pintura, que retratara el suceso, cosa que éste realizó con bastante realismo, en un estilo muy naïf.
Un día que subimos al camerino a tocar la campana para la misa, se nos ocurrió curiosear la imagen de la Virgen, y descubrimos con extrañeza que no tenía piernas ni cuerpo; que en su lugar sólo había palos de madera ensamblados, formando un armazón de forma piramidal y que sujetaba el manto.
- ¡Ahí va, pero si no tiene piernas ni cuerpo!…-exclamamos al unísono.
Nos llevamos una enorme sorpresa. Días más tarde, en la parroquia, nuestra curiosidad infantil no se podía reprimir. Nos atrevimos a levantar las túnicas de todos los santos que estaban a nuestro alcance, y resultó lo mismo que con la imagen de la Virgen. Entre risas y aspavientos, no sin antes mirar a todos lados por si nos veía D. Vicente, llegamos a la conclusión de que había dos tipos de santos: los que tenían cuerpo y los que no. Era fácil reconocerlo, pues los sin cuerpo estaban vestidos, tapando sus vergüenzas de… madera.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
13:58
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


viernes, 24 de febrero de 2012
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPITULO VIII - DE ANTONIO MORENA
Capítulo VIII

EL NAZARENO PIERDE LA PELUCA
Cuando se acercaba la Semana Santa, la iglesia era un hervidero, talmente un hormiguero de gente entrando y saliendo. Cada grupo de mujeres se encargaba de bajar a un santo, limpiar su altar, cambiarle de túnica y preparar sus andas o su carroza. Se limpiaban los candelabros, los jarrones y floreros para las procesiones.
Para los santos más pesados, venían los carpinteros: Paco, su padre y su tío. El maestro, D. Ramón Zamora, se encargaba de preparar el Monumento. Constaba de un túmulo o altar preparado para el Jueves Santo, con una arquita a manera de sepulcro, en la que se colocaba la segunda hostia consagrada este día, para reservarla hasta los oficios del Viernes Santo, en que se consume.
D. Ramón era un artista en esta clase de decoración. Sabía conjugar con maestría las plantas con sus jarrones, las telas, los candelabros y cualquier objeto decorativo. Generalmente era una especie de altar con escalones, en cuya cima se situaba la arquita.
Los monaguillos ayudábamos a Lorencico en la preparación de toda la vestimenta para la liturgia de la Semana Santa; y a veces, si faltaban manos, también nos daba un trapo y limpiábamos los candelabros del altar con Mistol. El olor a este producto me trae siempre el recuerdo de la Semana Santa y sus procesiones. Ayudábamos a tapar con los velos morados el resto de santos que no participaban en la Semana Santa, en señal de duelo.
El duelo, el luto por la muerte de un ser querido, era un ritual que había que seguir al pie de la letra, y sobre todo quienes lo sufrían eran las mujeres de cualquier edad: ropa negra, sin poder salir los domingos y festivos y sobre todo en la feria. Esto ahora no tiene sentido, pero antes era algo normal. Y había que cumplirlo a rajatabla. Los más allegados al difunto, desde niños a mayores, eran vestidos de negro de pies a la cabeza. La presión de la sociedad influía mucho. Además el catolicismo español, poco dado a los cambios sustanciales, exaltaba el dolor, el luto y el llanto (“la vida es un valle de lágrimas “), y estas prácticas tenían gran calado en la sociedad de aquella época.
Hasta hace poco, en mi pueblo, Aldea, cada vez que moría alguien, una señora, “La Rezaora”, iba avisando de la noticia casa por casa y en especial en las de los familiares, al tiempo que comunicaba la hora del rezo de oraciones y del rosario en casa del difunto, por la salvación de su alma, que ella, “La Rezaora”, dirigía. Era y es un resto de aquellas antiguas plañideras de la antigüedad. En fin, que no hemos cambiado mucho.
Un día de esos, después de asistir a alguna ceremonia vespertina, nos despedimos de D. Vicente, y salimos Luis, Vicente y yo de la sacristía. La iglesia vacía, a oscuras, puesto que estaba anocheciendo. Ya habíamos perdido la costumbre de tomar el pasillo central, ya que los santos nos eran familiares. De repente, al cruzar por la capilla de Jesús Nazareno, no pudimos creer lo que estábamos viendo... La hermosa peluca de Jesús había desaparecido, y en su lugar relucía una bola de billar de color de cera.
Nos quedamos petrificados ante tal visión. No solamente no tenía pelo, sino que tampoco tenía túnica. Estaba semidesnudo, con una saya, y su mirada se clavó en las nuestras como si nos pidiera algo. Nuestros ojos se encontraron. Luis me dio la mano, y en un santiamén, chillando y corriendo por entre los bancos amontonados para la limpieza, salvamos la distancia que nos separaba de la puerta. Vicente llegó el primero e intentó abrir la puerta. Imposible abrirla, mirábamos para atrás, un nuevo esfuerzo de los tres, y por fin en la calle.
Reíamos por no llorar, en mitad de un ataque de nervios. Nos calmamos ya fuera, en la explanada de la iglesia, camino de nuestras casas, preguntándonos por qué el Nazareno no tenía pelo. Ante la evidencia nos echamos a reír, prometiendo no contárselo a Dioni, que se reiría de lo lindo a costa nuestra.
Ya en casa, me faltó tiempo para contarle a mi madre nuestra peripecia. Se reía a gusto en tanto que yo, medio avergonzado por mi falta de valor, penetraba en la despensa.
-Vaya un par de valientes -oí que le comentaba a una de mis hermanas.
Resultaba que el grupo de mujeres había dejado a medias la limpieza (para concluirla al siguiente día) y a Jesús Nazareno sin túnica y sin peluca. Ésta se limpiaba y peinaba o se sustituía por otra nueva en la procesión del sábado, viernes y jueves. Fue la explicación que nos dieron.
Esta historia la recuerdo cada vez que paso por la capillita de Jesús Nazareno.

EL NAZARENO PIERDE LA PELUCA
Cuando se acercaba la Semana Santa, la iglesia era un hervidero, talmente un hormiguero de gente entrando y saliendo. Cada grupo de mujeres se encargaba de bajar a un santo, limpiar su altar, cambiarle de túnica y preparar sus andas o su carroza. Se limpiaban los candelabros, los jarrones y floreros para las procesiones.
Para los santos más pesados, venían los carpinteros: Paco, su padre y su tío. El maestro, D. Ramón Zamora, se encargaba de preparar el Monumento. Constaba de un túmulo o altar preparado para el Jueves Santo, con una arquita a manera de sepulcro, en la que se colocaba la segunda hostia consagrada este día, para reservarla hasta los oficios del Viernes Santo, en que se consume.
D. Ramón era un artista en esta clase de decoración. Sabía conjugar con maestría las plantas con sus jarrones, las telas, los candelabros y cualquier objeto decorativo. Generalmente era una especie de altar con escalones, en cuya cima se situaba la arquita.
Los monaguillos ayudábamos a Lorencico en la preparación de toda la vestimenta para la liturgia de la Semana Santa; y a veces, si faltaban manos, también nos daba un trapo y limpiábamos los candelabros del altar con Mistol. El olor a este producto me trae siempre el recuerdo de la Semana Santa y sus procesiones. Ayudábamos a tapar con los velos morados el resto de santos que no participaban en la Semana Santa, en señal de duelo.
El duelo, el luto por la muerte de un ser querido, era un ritual que había que seguir al pie de la letra, y sobre todo quienes lo sufrían eran las mujeres de cualquier edad: ropa negra, sin poder salir los domingos y festivos y sobre todo en la feria. Esto ahora no tiene sentido, pero antes era algo normal. Y había que cumplirlo a rajatabla. Los más allegados al difunto, desde niños a mayores, eran vestidos de negro de pies a la cabeza. La presión de la sociedad influía mucho. Además el catolicismo español, poco dado a los cambios sustanciales, exaltaba el dolor, el luto y el llanto (“la vida es un valle de lágrimas “), y estas prácticas tenían gran calado en la sociedad de aquella época.
Hasta hace poco, en mi pueblo, Aldea, cada vez que moría alguien, una señora, “La Rezaora”, iba avisando de la noticia casa por casa y en especial en las de los familiares, al tiempo que comunicaba la hora del rezo de oraciones y del rosario en casa del difunto, por la salvación de su alma, que ella, “La Rezaora”, dirigía. Era y es un resto de aquellas antiguas plañideras de la antigüedad. En fin, que no hemos cambiado mucho.
Un día de esos, después de asistir a alguna ceremonia vespertina, nos despedimos de D. Vicente, y salimos Luis, Vicente y yo de la sacristía. La iglesia vacía, a oscuras, puesto que estaba anocheciendo. Ya habíamos perdido la costumbre de tomar el pasillo central, ya que los santos nos eran familiares. De repente, al cruzar por la capilla de Jesús Nazareno, no pudimos creer lo que estábamos viendo... La hermosa peluca de Jesús había desaparecido, y en su lugar relucía una bola de billar de color de cera.
Nos quedamos petrificados ante tal visión. No solamente no tenía pelo, sino que tampoco tenía túnica. Estaba semidesnudo, con una saya, y su mirada se clavó en las nuestras como si nos pidiera algo. Nuestros ojos se encontraron. Luis me dio la mano, y en un santiamén, chillando y corriendo por entre los bancos amontonados para la limpieza, salvamos la distancia que nos separaba de la puerta. Vicente llegó el primero e intentó abrir la puerta. Imposible abrirla, mirábamos para atrás, un nuevo esfuerzo de los tres, y por fin en la calle.
Reíamos por no llorar, en mitad de un ataque de nervios. Nos calmamos ya fuera, en la explanada de la iglesia, camino de nuestras casas, preguntándonos por qué el Nazareno no tenía pelo. Ante la evidencia nos echamos a reír, prometiendo no contárselo a Dioni, que se reiría de lo lindo a costa nuestra.
Ya en casa, me faltó tiempo para contarle a mi madre nuestra peripecia. Se reía a gusto en tanto que yo, medio avergonzado por mi falta de valor, penetraba en la despensa.
-Vaya un par de valientes -oí que le comentaba a una de mis hermanas.
Resultaba que el grupo de mujeres había dejado a medias la limpieza (para concluirla al siguiente día) y a Jesús Nazareno sin túnica y sin peluca. Ésta se limpiaba y peinaba o se sustituía por otra nueva en la procesión del sábado, viernes y jueves. Fue la explicación que nos dieron.
Esta historia la recuerdo cada vez que paso por la capillita de Jesús Nazareno.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
12:22
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


viernes, 3 de febrero de 2012
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPÍTULO VII
Capítulo VII

EL CORRALILLO, EL HUERTO, EL POZO Y LA PILA
Tenía la iglesia un espacio anexo por su parte sur, este y norte al que se le conocía por el nombre de “el corralillo del cura”. En su parte sur, en un ángulo, separado por un murete, había un excusado para hacer las aguas menores, como se decía antes. No poseía pozo ciego, sólo la tierra batida. Un apretón, y salir de la iglesia pitando sería lo más conveniente. Los cuartos de baño no existían tal como los conocemos hoy; la mayoría de las casas no los tenían, y menos la iglesia. Así que la gente se iba a las viviendas próximas y de confianza. En aquella época, D. Pablo y Lorencico lo tenían que hacer ahí. Hoy en día, creo que la iglesia no tiene aún cuarto de baño para una emergencia, exceptuando el existente en el salón parroquial.
A su lado se situaba, entre la puerta que daba a la calle de la Iglesia y al callejón que la une a la calle Real, el pozo y una pila redonda, enorme, que fue en su tiempo de bautismo. Siguiendo hacia el este, empezaba el antiguo cementerio, que iba bordeando la iglesia por su cara norte hasta la torre. Cuando D. Vicente se instaló en su nueva casa, este espacio aún tenía restos del antiguo camposanto: trozos de cruces, mármol y numerosos huesos que afloraban a la superficie. Dioni, que sabía de hortelano, le preparó el espacio que daba a la calle Real como huerto. Sacó muchos huesos, que llevamos a los montones de escombros de la parte norte cuando acondicionó las parcelas para sembrar habas, cebollas, lechugas y, más tarde, todas las hortalizas que pudo cultivar en el pequeño espacio.
Llegó el verano, y todos los monagos participábamos en el riego del huerto, llenando la pila con el agua del pozo. Pero no sólo servía para regar, sino también para bañarnos. Nos metíamos en pelotas, pues no teníamos bañador, y disfrutábamos de lo lindo. Un día la algarabía que armamos tirándonos agua despertó de la siesta a D. Vicente, y nos pilló in fraganti tal como nuestras madres nos echaron al mundo. No sabíamos qué hacer ni dónde meternos. Dioni, más pudoroso, pues ya tenía vello en el pubis, salió disparado al excusado. Vicente, Luis y yo, más inocentes, no nos atrevimos a salir de la pila, bajamos la vista y esperamos la reprimenda… Que no hiciéramos tanto escándalo y que si no teníamos traje de baño o calzoncillos, eso fue todo lo que nos dijo D. Vicente, mientras se daba la vuelta con una sonrisa picarona. Por la noche, yo ya le estaba pidiendo a mi madre que me hiciera un pantalón de baño o de deporte. Le conté lo ocurrido, y sonriendo me dijo que ya vería. En lo sucesivo, los calzoncillos hicieron de bañador.
Fue otro verano, después que D. Vicente hubiera regresado de Argentina (adonde se marchó en misión), cuando, jugando en el corralillo, empezamos a contarnos nuestras confidencias. Lorencico, el sacristán, en ausencia de D. Vicente, que estaba de vacaciones, había retomado “el poder” y siempre estaba detrás de nosotros riñéndonos, ya que nos escaqueábamos de las obligaciones propias de monaguillo, así como de sus recados y caprichos. Además, nos prohibió que nos bañáramos en la pila.
No sé de quién surgiría la idea; lo cierto es que nos pusimos a una, los cuatro, a cavar un agujero no muy profundo entre la pila y el pozo. Lo cubrimos con palitos y papeles y esparcimos tierra encima. Si Lorencico pisaba encima, se caería en la Pila y se bautizaría por inmersión. Imaginábamos la escena, y nos desternillábamos de risa, imitando los últimos pasos de nuestra víctima tambaleante, pues éste era un poco cojitranco. Calculamos que el agujero estuviera más cerca de la pila que del pozo, pensando inocentemente que no caería a este último sitio. Colocamos la soga encima del brocal para que al acercarse al pozo, tuviera que ir del lado donde excavamos el hoyo y se cayera a la pila. Llenamos la pila hasta rebosar.
Nos olvidamos de esta fechoría. El viernes después de misa, D. Vicente nos citó a los cuatro para el sábado a las diez. Acabada la misa nos llevó al corralillo y nos pidió una explicación del dichoso agujero… Uno a uno balbuceamos una respuesta a cual más inconexa. Por fin Dioni, como era un hombrecito, habló por todos y explicó la verdad. Avergonzados como estábamos, ni siquiera nos atrevimos a preguntar qué había pasado y si habría ocurrido algo. Imaginamos después que sería D. Vicente o su sobrina, Angelita, los que al ir a por agua pisaran el hoyo y trastabillaran. Estuvo muy serio D. Vicente y nos hizo ver que esta travesura podría haber acarreado graves consecuencias.
Uno por uno fuimos colocados de rodillas en distintos rincones de la iglesia con un par de misales y epistolarios, uno en cada mano. Al cabo de media hora, las manos no podían sostener aquel peso, y los viejos libracos se nos caían. Por fin Isabel, la de Francisquillo, llegó con otra chica y oí que D. Vicente les comentaba la odisea. Yo que me encontraba cerca, miré de reojo y vi que se reían a gusto. “Podéis marcharos”, oí al poco.
Salimos prestos sin apenas cruzar unas palabras entre nosotros, cabizbajos, serios y avergonzados. Desde entonces, a Lorencico lo miramos con otros ojos. Él se daba cuenta de nuestro cambio de actitud y del respeto que le profesábamos. También comprendimos que su guerra particular con D. Vicente la tenía definitivamente perdida. Se iba haciendo mayor como D. Pablo, y ya no podía mandar como antes.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.

EL CORRALILLO, EL HUERTO, EL POZO Y LA PILA
Tenía la iglesia un espacio anexo por su parte sur, este y norte al que se le conocía por el nombre de “el corralillo del cura”. En su parte sur, en un ángulo, separado por un murete, había un excusado para hacer las aguas menores, como se decía antes. No poseía pozo ciego, sólo la tierra batida. Un apretón, y salir de la iglesia pitando sería lo más conveniente. Los cuartos de baño no existían tal como los conocemos hoy; la mayoría de las casas no los tenían, y menos la iglesia. Así que la gente se iba a las viviendas próximas y de confianza. En aquella época, D. Pablo y Lorencico lo tenían que hacer ahí. Hoy en día, creo que la iglesia no tiene aún cuarto de baño para una emergencia, exceptuando el existente en el salón parroquial.
A su lado se situaba, entre la puerta que daba a la calle de la Iglesia y al callejón que la une a la calle Real, el pozo y una pila redonda, enorme, que fue en su tiempo de bautismo. Siguiendo hacia el este, empezaba el antiguo cementerio, que iba bordeando la iglesia por su cara norte hasta la torre. Cuando D. Vicente se instaló en su nueva casa, este espacio aún tenía restos del antiguo camposanto: trozos de cruces, mármol y numerosos huesos que afloraban a la superficie. Dioni, que sabía de hortelano, le preparó el espacio que daba a la calle Real como huerto. Sacó muchos huesos, que llevamos a los montones de escombros de la parte norte cuando acondicionó las parcelas para sembrar habas, cebollas, lechugas y, más tarde, todas las hortalizas que pudo cultivar en el pequeño espacio.
Llegó el verano, y todos los monagos participábamos en el riego del huerto, llenando la pila con el agua del pozo. Pero no sólo servía para regar, sino también para bañarnos. Nos metíamos en pelotas, pues no teníamos bañador, y disfrutábamos de lo lindo. Un día la algarabía que armamos tirándonos agua despertó de la siesta a D. Vicente, y nos pilló in fraganti tal como nuestras madres nos echaron al mundo. No sabíamos qué hacer ni dónde meternos. Dioni, más pudoroso, pues ya tenía vello en el pubis, salió disparado al excusado. Vicente, Luis y yo, más inocentes, no nos atrevimos a salir de la pila, bajamos la vista y esperamos la reprimenda… Que no hiciéramos tanto escándalo y que si no teníamos traje de baño o calzoncillos, eso fue todo lo que nos dijo D. Vicente, mientras se daba la vuelta con una sonrisa picarona. Por la noche, yo ya le estaba pidiendo a mi madre que me hiciera un pantalón de baño o de deporte. Le conté lo ocurrido, y sonriendo me dijo que ya vería. En lo sucesivo, los calzoncillos hicieron de bañador.
Fue otro verano, después que D. Vicente hubiera regresado de Argentina (adonde se marchó en misión), cuando, jugando en el corralillo, empezamos a contarnos nuestras confidencias. Lorencico, el sacristán, en ausencia de D. Vicente, que estaba de vacaciones, había retomado “el poder” y siempre estaba detrás de nosotros riñéndonos, ya que nos escaqueábamos de las obligaciones propias de monaguillo, así como de sus recados y caprichos. Además, nos prohibió que nos bañáramos en la pila.
No sé de quién surgiría la idea; lo cierto es que nos pusimos a una, los cuatro, a cavar un agujero no muy profundo entre la pila y el pozo. Lo cubrimos con palitos y papeles y esparcimos tierra encima. Si Lorencico pisaba encima, se caería en la Pila y se bautizaría por inmersión. Imaginábamos la escena, y nos desternillábamos de risa, imitando los últimos pasos de nuestra víctima tambaleante, pues éste era un poco cojitranco. Calculamos que el agujero estuviera más cerca de la pila que del pozo, pensando inocentemente que no caería a este último sitio. Colocamos la soga encima del brocal para que al acercarse al pozo, tuviera que ir del lado donde excavamos el hoyo y se cayera a la pila. Llenamos la pila hasta rebosar.
Nos olvidamos de esta fechoría. El viernes después de misa, D. Vicente nos citó a los cuatro para el sábado a las diez. Acabada la misa nos llevó al corralillo y nos pidió una explicación del dichoso agujero… Uno a uno balbuceamos una respuesta a cual más inconexa. Por fin Dioni, como era un hombrecito, habló por todos y explicó la verdad. Avergonzados como estábamos, ni siquiera nos atrevimos a preguntar qué había pasado y si habría ocurrido algo. Imaginamos después que sería D. Vicente o su sobrina, Angelita, los que al ir a por agua pisaran el hoyo y trastabillaran. Estuvo muy serio D. Vicente y nos hizo ver que esta travesura podría haber acarreado graves consecuencias.
Uno por uno fuimos colocados de rodillas en distintos rincones de la iglesia con un par de misales y epistolarios, uno en cada mano. Al cabo de media hora, las manos no podían sostener aquel peso, y los viejos libracos se nos caían. Por fin Isabel, la de Francisquillo, llegó con otra chica y oí que D. Vicente les comentaba la odisea. Yo que me encontraba cerca, miré de reojo y vi que se reían a gusto. “Podéis marcharos”, oí al poco.
Salimos prestos sin apenas cruzar unas palabras entre nosotros, cabizbajos, serios y avergonzados. Desde entonces, a Lorencico lo miramos con otros ojos. Él se daba cuenta de nuestro cambio de actitud y del respeto que le profesábamos. También comprendimos que su guerra particular con D. Vicente la tenía definitivamente perdida. Se iba haciendo mayor como D. Pablo, y ya no podía mandar como antes.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
11:01
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


miércoles, 1 de febrero de 2012
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (OCTAVA PARTE: FINAL)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
12:48
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


martes, 17 de enero de 2012
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (SÉPTIMA PARTE)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:47
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


martes, 10 de enero de 2012
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPITULO VI - DE ANTONIO MORENA
Capítulo VI
MIEDOS INFANTILES

MIEDOS INFANTILES

-¡Vamos, Antonio, que ya tocan a misa! ¡Arriba, perezoso, que ya está aquí Luisito esperándote¡
Todas las mañanas era la misma historia. Se me iba atragantando el oficio de monaguillo ¡y sólo estaba empezando! No me atrevía a decir nada, pues veía a mi madre orgullosa de mí. Tal vez pensara que una puerta se abría en mi educación, y quién sabe si en mi futuro. Un trozo de pan con chocolate o un vaso de leche si había, constituía el desayuno, y Luisito y yo salíamos pitando antes de que sonara el tercer toque para preparar las vinajeras, los corporales, encender las velas y luces y ayudar a D. Pablo o a D. Vicente a vestirse con el alba y la casulla. Generalmente, D. Pablo decía misa en la ermita a las siete de la tarde en invierno y a los ocho en verano, mientras que D. Vicente oficiaba en la parroquia todas las mañanas a las ocho.
-¡Jo date prisa, que llegamos tarde y luego…! -me recriminaba Luisito.
-Es que…oye, ¿a ti no te da miedo pasar por la nave donde están los santos? -me atreví a sincerarme-. Yo me cago cuando miro a la Madalena y al Nazareno; parecen que te siguen con la mirada y…
-¡Ahí va! A mí me pasa lo mismo; me da mucho miedo la oscuridad de la iglesia cuando vamos a la sacristía, -Me tranquilizaba lo que oía-. ¿Sabes? Iremos por el pasillo central y así evitamos las naves.
La nave de la izquierda, sin luz eléctrica, estaba llena de santos, y recibía muy poca luz natural porque no hay grandes ventanas al norte. Solamente recibía la claridad de la nave central y la de la claraboya de la derecha. Atravesar ese pasaje daba un cierto repelús, sobre todo a unos niños como éramos nosotros. El confesionario, situado en un rincón, con su cortina negra, dejaba entrever unas sombras inquietantes en su interior. Nuestras mentes infantiles trabajaban…
Desde sus hornacinas, los santos miraban fijamente a los fieles con sus grandes ojos, y sus manos abiertas parecían pedirte que fueras hacia ellos. Mientras nos hacíamos amigos de las turbadoras tallas, bajábamos la vista por si acaso y cumplíamos con la tarea asignada.
Hubieron de pasar muchos meses para que nos olvidásemos de los santos y los viéramos como cualquier adorno de una casa, si bien no las teníamos todas consigo.
Yo continuaba con mis reticencias a esta nueva tarea, así que un día le dije a mi madre que no me gustaba eso de ser monaguillo.
La que se armó fue chica. El mundo se le vino encima a mi madre, y la vi amenazante. Me atreví a susurrar que los santos me daban miedo, y se echó a reír, mientras que con un retal a medio hilvanar me argumentaba que los santos no me iban a tirar de la pilila. Yo insistí, en el mismo tono medroso de voz, aduciendo que me daba repugnancia besarle las manos al cura. Mi madre puso cara de asombro.
Esto era verdad, pues un niño de finales de los cincuenta no estaba acostumbrado a oler unas manos tan pulcras. Los olores que mi pituitaria reconocía, no eran precisamente los del agua de colonia. En aquellos años, la mayoría de las calles no estaban adoquinadas, y con tantos rebaños de ovejas, con las mulas y burros haciendo sus necesidades en las calles, amén de los olores de corrales con sus pocilgas, cuadras y gallineros, semejante ambiente “perfumado” era el más extendido.
-Eso tiene arreglo, pues lo que tú necesitas es una buena limpieza -se despachó mi madre con esta frase, que se me quedó grabada. Y ese sábado y todos los sábados por la noche, día de limpieza, me escamochaba de pies a cabeza, y me dejaba reluciente como una patena.
Allá donde la roña pugnaba por quedarse, los nudillos y las rodillas sobre todo, el estropajo hacía su trabajo. Y todas las mañanas mi madre me pasaba inspección de manos, orejas y rodillas. Una vez que Luisito venía a recogerme, subíamos los dos limpios y engalanados con ropa de domingo, como dos príncipes, a decir misa, y algunas veces al rosario o las novenas más importantes. “Hacer sábado” era una frase que también se me aplicaba.
D. Vicente estaba contento con nosotros. Al principio nos pasaba la inspección de manos y orejas, y sonreía. Sabíamos que nos trataba con cariño. Dioni y Vicente ayudaban a D. Pablo en la misa vespertina de la ermita, y los domingos nos repartíamos entre nosotros cuatro la misa de las nueve, la de las doce y la de la tarde-noche del domingo. Así nos cruzábamos con Vicente y Dioni entre las tres misas, ya que la de las doce era a menudo solemne y ayudábamos los cuatro.
Superar el miedo de verse observado por cientos de personas no fue tarea fácil. Nos ayudó la propia estructura de la iglesia: el altar formaba parte del retablo barroco y estaba situado al fondo de la nave central, mientras que los fieles más próximos, pocos y diseminados, se colocaban a unos cinco metros del altar actual. Así que en esa lejanía nos refugiábamos e íbamos desinhibiéndonos poco a poco.
Aún hubimos de superar otras dos o tres situaciones que todavía hoy me sorprenden: asistir a un enfermo moribundo, el primer entierro y la primera boda.
El primero que ayudó a dar la extremaunción fue Dioni, al que acompañó Vicente. Nos contaron la escena y se nos puso la piel de gallina. Claro, que también sentimos una cierta envidia. Por fin llegó el día de nuestra primera salida a visitar un enfermo. Recuerdo que era una abuela de unos parientes lejanos. Cuando llegamos, las mujeres sollozaban todas a la vez. Se hizo un silencio y D. Pablo rezaba las oraciones propias del acto, al tiempo que untaba los pies, el pecho, las manos, etcétera, con el santo óleo a la moribunda. Aquel cuadro nos impresionó tanto a Luisito y a mí, que nuestros comentarios llegaron a oídos de D. Vicente, quien ordenó a Lorencico que en adelante sólo le acompañara al cura Dioni, que ya parecía un chaval más maduro.
Pasaron meses hasta poder asistir a otros enfermos, tal vez porque avisaban al cura a altas horas de la noche o de la madrugada.
El entierro fue menos traumático, aunque tengo en mi memoria visual la llegada de D. Vicente y de D. Pablo a la casa del finado. La escena sigue impresa en mi retina. La familia rivalizaba para ver quién lloraba más y chillaba más fuerte. D. Vicente esperaba pacientemente, después del responso, a que sacaran la caja de la habitación, a la que se agarraban las mujeres mientras los hombres y familiares las apartaban. Con el griterío se nos ponían los pelos de punta.
Recuerdo que D. Vicente, unos días más tarde, ordenó que en adelante esperaría en la puerta al muerto y dicho el responso, se pondría en movimiento el sacristán con la cruz y los monaguillos a su lado. Sin embargo, no perdió la ocasión en el sermón del domingo para recordar a los fieles que la muerte para un cristiano era el paso a otra vida mejor, que la aceptación del fin de la vida era consustancial a la naturaleza humana, que la ostentación teatral del dolor no era cristiano… Estaba escandalizado con tanto chillido. Pero no le hicieron caso.
Pronto aprendimos los responsos, y rivalizábamos entre nosotros para ver quién cantaba mejor y más fuerte. “ Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis ”, “Dies irae, dies illa. Solvet saeclum in favilla: Teste David cum Sybilla, Quantus tremor est futúrus, quando Judex est ventúrus, cuncta stricte discussúrus.”…
Después de la misa o del simple responso, a hombros de familiares y amigos, el ataúd era llevado hasta el cementerio sólo por los hombres, las mujeres quedaban en casa rezando el rosario por el difunto. Acompañábamos al cura hasta dicho lugar, y antes de que enterraran al difunto, le rezaba el último responso. El miedo y la cortedad, pues, iban desapareciendo.
La iglesia de aquella época aplicaba fórmulas medievales a los servicios religiosos. Había entierros de primera, con misa solemne, catafalco, organista si lo había y algún coadjutor. Se encendían las luces del altar mayor, las velas y velones del catafalco y las de los altares laterales. Este servicio era el más costoso.
En estas ocasiones (dos veces nos ocurrió), los monaguillos portábamos los cirios con un billete de un duro pegado al mango. Cinco pesetas de aquella época era una buenísima propina. En cuanto al sacristán y el portacruz, portaban sendos billetes de veinticinco pesetas.
En los entierros de segunda, que fueron la mayoría, el oficiante se limitaba al acompañamiento preceptivo del difunto a la iglesia, el responso en la casa, la misa si se encargaba y lo que se recitaba cuando se le enterraba.
Hubo algún entierro de tercera, pero justo es decir que D. Pablo y D. Vicente le rezaban lo mismo que a los de segunda.
Casi al mismo tiempo, la ceremonia de la boda fue otra de las pruebas para superar esa vergüenza natural de verse observado por tanta gente. Llegaban primero los invitados de la novia y del novio, ocupando las mujeres los bancos y reclinatorios; los hombres detrás, los menos, y la mayoría fuera de la iglesia. Al instante, la novia, del brazo del padrino y, detrás, el novio, al brazo de la madrina, hacían su entrada solemne por el pasillo central. Los monaguillos espiábamos su llegada por el bullicio que se armaba, y a continuación encendíamos las luces de los altares y capillas y salíamos a la celebración de la ceremonia.
En nuestra primera boda no osamos levantar la mirada, y me imagino que frente a los novios, tan nerviosos como nosotros, la primera prueba no resultó tan traumática como la extremaunción y el entierro. La ceremonia pasó mejor de lo que en principio imaginamos... Hubo otras anécdotas que más adelante relataré.
Fuimos después los monaguillos los que con nuestro desenfado, desinhibición y alguna que otra risita, ayudamos a algunos novios y novias a pasar el mal trago del momento: si las arras se caían al suelo o había que arreglar la cola y el velo de la novia, allí estábamos nosotros. Para el yugo que se colocaba al final de la ceremonia, una especie de velo rectangular y de unos dos metros de largo, el cura necesitaba de nuestra ayuda.
Y el hecho de movernos y no permanecer estáticos nos daba cierta prestancia y utilidad. Después este velo desaparecería en la reforma del Concilio Vaticano II. En las bodas judías y musulmanas se sigue utilizando, igual que antes en la tradición cristiana. Más tarde comprendí que las diferencias entre las religiones no son tantas.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Todas las mañanas era la misma historia. Se me iba atragantando el oficio de monaguillo ¡y sólo estaba empezando! No me atrevía a decir nada, pues veía a mi madre orgullosa de mí. Tal vez pensara que una puerta se abría en mi educación, y quién sabe si en mi futuro. Un trozo de pan con chocolate o un vaso de leche si había, constituía el desayuno, y Luisito y yo salíamos pitando antes de que sonara el tercer toque para preparar las vinajeras, los corporales, encender las velas y luces y ayudar a D. Pablo o a D. Vicente a vestirse con el alba y la casulla. Generalmente, D. Pablo decía misa en la ermita a las siete de la tarde en invierno y a los ocho en verano, mientras que D. Vicente oficiaba en la parroquia todas las mañanas a las ocho.
-¡Jo date prisa, que llegamos tarde y luego…! -me recriminaba Luisito.
-Es que…oye, ¿a ti no te da miedo pasar por la nave donde están los santos? -me atreví a sincerarme-. Yo me cago cuando miro a la Madalena y al Nazareno; parecen que te siguen con la mirada y…
-¡Ahí va! A mí me pasa lo mismo; me da mucho miedo la oscuridad de la iglesia cuando vamos a la sacristía, -Me tranquilizaba lo que oía-. ¿Sabes? Iremos por el pasillo central y así evitamos las naves.
La nave de la izquierda, sin luz eléctrica, estaba llena de santos, y recibía muy poca luz natural porque no hay grandes ventanas al norte. Solamente recibía la claridad de la nave central y la de la claraboya de la derecha. Atravesar ese pasaje daba un cierto repelús, sobre todo a unos niños como éramos nosotros. El confesionario, situado en un rincón, con su cortina negra, dejaba entrever unas sombras inquietantes en su interior. Nuestras mentes infantiles trabajaban…
Desde sus hornacinas, los santos miraban fijamente a los fieles con sus grandes ojos, y sus manos abiertas parecían pedirte que fueras hacia ellos. Mientras nos hacíamos amigos de las turbadoras tallas, bajábamos la vista por si acaso y cumplíamos con la tarea asignada.
Hubieron de pasar muchos meses para que nos olvidásemos de los santos y los viéramos como cualquier adorno de una casa, si bien no las teníamos todas consigo.
Yo continuaba con mis reticencias a esta nueva tarea, así que un día le dije a mi madre que no me gustaba eso de ser monaguillo.
La que se armó fue chica. El mundo se le vino encima a mi madre, y la vi amenazante. Me atreví a susurrar que los santos me daban miedo, y se echó a reír, mientras que con un retal a medio hilvanar me argumentaba que los santos no me iban a tirar de la pilila. Yo insistí, en el mismo tono medroso de voz, aduciendo que me daba repugnancia besarle las manos al cura. Mi madre puso cara de asombro.
Esto era verdad, pues un niño de finales de los cincuenta no estaba acostumbrado a oler unas manos tan pulcras. Los olores que mi pituitaria reconocía, no eran precisamente los del agua de colonia. En aquellos años, la mayoría de las calles no estaban adoquinadas, y con tantos rebaños de ovejas, con las mulas y burros haciendo sus necesidades en las calles, amén de los olores de corrales con sus pocilgas, cuadras y gallineros, semejante ambiente “perfumado” era el más extendido.
-Eso tiene arreglo, pues lo que tú necesitas es una buena limpieza -se despachó mi madre con esta frase, que se me quedó grabada. Y ese sábado y todos los sábados por la noche, día de limpieza, me escamochaba de pies a cabeza, y me dejaba reluciente como una patena.
Allá donde la roña pugnaba por quedarse, los nudillos y las rodillas sobre todo, el estropajo hacía su trabajo. Y todas las mañanas mi madre me pasaba inspección de manos, orejas y rodillas. Una vez que Luisito venía a recogerme, subíamos los dos limpios y engalanados con ropa de domingo, como dos príncipes, a decir misa, y algunas veces al rosario o las novenas más importantes. “Hacer sábado” era una frase que también se me aplicaba.
D. Vicente estaba contento con nosotros. Al principio nos pasaba la inspección de manos y orejas, y sonreía. Sabíamos que nos trataba con cariño. Dioni y Vicente ayudaban a D. Pablo en la misa vespertina de la ermita, y los domingos nos repartíamos entre nosotros cuatro la misa de las nueve, la de las doce y la de la tarde-noche del domingo. Así nos cruzábamos con Vicente y Dioni entre las tres misas, ya que la de las doce era a menudo solemne y ayudábamos los cuatro.
Superar el miedo de verse observado por cientos de personas no fue tarea fácil. Nos ayudó la propia estructura de la iglesia: el altar formaba parte del retablo barroco y estaba situado al fondo de la nave central, mientras que los fieles más próximos, pocos y diseminados, se colocaban a unos cinco metros del altar actual. Así que en esa lejanía nos refugiábamos e íbamos desinhibiéndonos poco a poco.
Aún hubimos de superar otras dos o tres situaciones que todavía hoy me sorprenden: asistir a un enfermo moribundo, el primer entierro y la primera boda.
El primero que ayudó a dar la extremaunción fue Dioni, al que acompañó Vicente. Nos contaron la escena y se nos puso la piel de gallina. Claro, que también sentimos una cierta envidia. Por fin llegó el día de nuestra primera salida a visitar un enfermo. Recuerdo que era una abuela de unos parientes lejanos. Cuando llegamos, las mujeres sollozaban todas a la vez. Se hizo un silencio y D. Pablo rezaba las oraciones propias del acto, al tiempo que untaba los pies, el pecho, las manos, etcétera, con el santo óleo a la moribunda. Aquel cuadro nos impresionó tanto a Luisito y a mí, que nuestros comentarios llegaron a oídos de D. Vicente, quien ordenó a Lorencico que en adelante sólo le acompañara al cura Dioni, que ya parecía un chaval más maduro.
Pasaron meses hasta poder asistir a otros enfermos, tal vez porque avisaban al cura a altas horas de la noche o de la madrugada.
El entierro fue menos traumático, aunque tengo en mi memoria visual la llegada de D. Vicente y de D. Pablo a la casa del finado. La escena sigue impresa en mi retina. La familia rivalizaba para ver quién lloraba más y chillaba más fuerte. D. Vicente esperaba pacientemente, después del responso, a que sacaran la caja de la habitación, a la que se agarraban las mujeres mientras los hombres y familiares las apartaban. Con el griterío se nos ponían los pelos de punta.
Recuerdo que D. Vicente, unos días más tarde, ordenó que en adelante esperaría en la puerta al muerto y dicho el responso, se pondría en movimiento el sacristán con la cruz y los monaguillos a su lado. Sin embargo, no perdió la ocasión en el sermón del domingo para recordar a los fieles que la muerte para un cristiano era el paso a otra vida mejor, que la aceptación del fin de la vida era consustancial a la naturaleza humana, que la ostentación teatral del dolor no era cristiano… Estaba escandalizado con tanto chillido. Pero no le hicieron caso.
Pronto aprendimos los responsos, y rivalizábamos entre nosotros para ver quién cantaba mejor y más fuerte. “ Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis ”, “Dies irae, dies illa. Solvet saeclum in favilla: Teste David cum Sybilla, Quantus tremor est futúrus, quando Judex est ventúrus, cuncta stricte discussúrus.”…
Después de la misa o del simple responso, a hombros de familiares y amigos, el ataúd era llevado hasta el cementerio sólo por los hombres, las mujeres quedaban en casa rezando el rosario por el difunto. Acompañábamos al cura hasta dicho lugar, y antes de que enterraran al difunto, le rezaba el último responso. El miedo y la cortedad, pues, iban desapareciendo.
La iglesia de aquella época aplicaba fórmulas medievales a los servicios religiosos. Había entierros de primera, con misa solemne, catafalco, organista si lo había y algún coadjutor. Se encendían las luces del altar mayor, las velas y velones del catafalco y las de los altares laterales. Este servicio era el más costoso.
En estas ocasiones (dos veces nos ocurrió), los monaguillos portábamos los cirios con un billete de un duro pegado al mango. Cinco pesetas de aquella época era una buenísima propina. En cuanto al sacristán y el portacruz, portaban sendos billetes de veinticinco pesetas.
En los entierros de segunda, que fueron la mayoría, el oficiante se limitaba al acompañamiento preceptivo del difunto a la iglesia, el responso en la casa, la misa si se encargaba y lo que se recitaba cuando se le enterraba.
Hubo algún entierro de tercera, pero justo es decir que D. Pablo y D. Vicente le rezaban lo mismo que a los de segunda.
Casi al mismo tiempo, la ceremonia de la boda fue otra de las pruebas para superar esa vergüenza natural de verse observado por tanta gente. Llegaban primero los invitados de la novia y del novio, ocupando las mujeres los bancos y reclinatorios; los hombres detrás, los menos, y la mayoría fuera de la iglesia. Al instante, la novia, del brazo del padrino y, detrás, el novio, al brazo de la madrina, hacían su entrada solemne por el pasillo central. Los monaguillos espiábamos su llegada por el bullicio que se armaba, y a continuación encendíamos las luces de los altares y capillas y salíamos a la celebración de la ceremonia.
En nuestra primera boda no osamos levantar la mirada, y me imagino que frente a los novios, tan nerviosos como nosotros, la primera prueba no resultó tan traumática como la extremaunción y el entierro. La ceremonia pasó mejor de lo que en principio imaginamos... Hubo otras anécdotas que más adelante relataré.
Fuimos después los monaguillos los que con nuestro desenfado, desinhibición y alguna que otra risita, ayudamos a algunos novios y novias a pasar el mal trago del momento: si las arras se caían al suelo o había que arreglar la cola y el velo de la novia, allí estábamos nosotros. Para el yugo que se colocaba al final de la ceremonia, una especie de velo rectangular y de unos dos metros de largo, el cura necesitaba de nuestra ayuda.
Y el hecho de movernos y no permanecer estáticos nos daba cierta prestancia y utilidad. Después este velo desaparecería en la reforma del Concilio Vaticano II. En las bodas judías y musulmanas se sigue utilizando, igual que antes en la tradición cristiana. Más tarde comprendí que las diferencias entre las religiones no son tantas.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
10:02
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


lunes, 9 de enero de 2012
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (SEXTA PARTE)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
11:17
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


miércoles, 21 de diciembre de 2011
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (QUINTA PARTE)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:38
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


lunes, 19 de diciembre de 2011
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPITULO V - DE ANTONIO MORENA
Los monaguillos, monagos o acólitos teníamos un status social en el pueblo: íbamos a las bodas gratis y al convite de las hermandades. Nos sentábamos con la chiquillería de invitados, y una vez superada la vergüenza de “colarse por la cara“, aunque fuera eclesial, nos hartábamos de refresco y de pastas de la tierra.
Mi primo Benito, cuando me quería hacer de rabiar, me decía: “¡Antonio, ya vais de gañote los monagos!”. Hubo gente que nos miraba raro. “Éstos se han colado”, pensarían; pero al saber de nuestra condición, no ponían reparos. En general, éramos bien recibidos.
En mi época de monaguillo, la iglesia estuvo llena de nuestra alegría desenfada, bulliciosa, amenizada de anécdotas y peripecias. Alegramos los últimos años de la vida de D. Pablo. Dimos pie al magisterio truncado de Lorencico, con sus reprimendas y sermones, y, sobre todo, adorábamos a D. Vicente, que nos formó como monaguillos y como personas.
Luis, Luisito, hijo de la Julia y de Emilio, era un chaval de unos ocho años. Adornaba su cara con una eterna sonrisa y unos ojos chispeantes de alegría. Se mostraba inquieto, bullicioso y vivaracho. Campechano con todo aquel que se le acercaba, pronto sintonicé con él. Intimamos mucho, y siempre estábamos juntos.
Teníamos casi el mismo físico, la misma estatura (aunque yo era casi dos años mayor), y la gente nos confundía vestidos de monaguillo. Llegamos a compenetrarnos tanto, que con una sola mirada sabíamos lo que pensábamos el uno del otro.
Vivía en la plaza de Las Peñuelas, muy cerca de la iglesia, como yo. Nos conocíamos desde pequeñitos por haber sido siempre vecinos del mismo barrio. Acudió de los primeros a la cita con D. Vicente, y juntos formábamos la pareja que asistía al cura en la parroquia.
Vicente, el hermano de Sacramento, antiguo monaguillo, era vecino de D. Pablo y el hijo menor de una familia numerosa. De la edad de Luis, casi también de la misma estatura, lucía una cara redonda, a juego con su físico, y de tez muy morena. Tímido y callado, parecía más niño de lo que aparentaba. Muy bueno y obediente, pronto formó con todos nosotros una piña. Junto a Dionisio, formaba pareja ayudando a misa a D. Pablo en la ermita. Como parecía el más pequeño (todo tiene su jerarquía), le queríamos mucho y le defendíamos cuando se peleaba con otros chicos, pues a veces gastaba mal genio.
Dionisio, Dioni, era un año y medio mayor que yo. Pronto lo consideramos nuestro líder. Alto, desgarbado, con el pelo a cepillo y un flequillo en la frente, ostentaba un aspecto de mozalbete. Era muy espabilado y razonaba como una persona mayor. Tenía mucha habilidad en los juegos, en el gua, el fútbol y en cualquier otra actividad de carácter lúdico. Serio y asumiendo el nuevo rol de jefe de los monaguillos, llevaba la voz cantante, y nuestra jerarquía establecida le encargaba los recados más serios. Siempre que jugábamos a “los armaos”, al fútbol o a cualquier otro juego, él lo dirigía y escogía el personaje que más le gustaba.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
10:07
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


miércoles, 14 de diciembre de 2011
EL CORREGIDOR DE ALMAGRO (PARTE 4)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:28
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


miércoles, 7 de diciembre de 2011
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (TERCERA PARTE)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
11:38
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


martes, 6 de diciembre de 2011
"LOS CUATRO MONAGUILLOS" - CAPITULO IV - DE ANTONIO MORENA

Capítulo IV
DON VICENTE, EL COADJUTOR
Hacia el año 56-57 llegó a Aldea para ayudar a D. Pablo, que se hacía mayor, un cura jovencito recién salido del seminario. Ocupó la casa nueva que el obispado había construido en el antiguo cementerio anexo a la iglesia por su cara norte. Pronto se dio cuenta de la situación de aquella parroquia destartalada, decimonónica…Y en pocos años transformó los usos y costumbres de la iglesia. Se implicó tanto, que se atrajo la inquina de los poderosos e influyentes del pueblo. Hicieron todo lo posible por echarlo de Aldea. El obispo, que sabía de su valía, no transigió. De todas formas, D. Vicente, que así se llamaba el nuevo cura, tal vez por todo esto se marchó a Argentina durante un año, como capellán en un hospital. La última vez que lo vi, oficiaba en el Hospital Gregorio Marañón.
D. Vicente era un hombre elegante y moderno. A veces vestía traje negro o gris y camisa con alzacuello blanco, y llevaba el pelo corto y la coronilla reluciente por la perfecta tonsura, aspectos que en su conjunto escandalizaban a la sociedad de aquellos años. Fumaba unos pitillos de cajetilla, y gastaba unos modales finos y educados que chocaban en el pueblo. Se paraba a charlar con los chavales que jugábamos en la explanada de la iglesia, y no le gustaba que le besáramos la mano cuando nos acercábamos a saludarlo, nada más verlo. A veces si iba con sotana, se la arremangaba y regateaba con los chicos. Fue la primera vez que el pueblo veía a un cura con alzacuellos y pantalón negro o gris. No pocas mentes sencillas de aquella época se escandalizaron. Pronto lo bautizaron con el sobrenombre de “cigarillo mal liao”, ¿tal vez porque no sabía liar cigarrillos? Aldea es así, agria, a saber por qué. Cuando las personas mayores en presencia de los menores hablaban mal de él, a mí me entraba una vergüenza y resquemor que me ponían de mal humor. Como crío no comprendía el porqué de tanta insidia.
Llegó a la escuela, un día de octubre, D. Vicente, personándose en las clases de los que tenían entre 8 y 10 años, que ya habíamos hecho la comunión, y nos citó un sábado por la tarde para aprender los rudimentos del monaguillo, a saber: contestar en latín y ayudar a decir misa.
El citado día acudimos allí unos diez o doce chicos, más o menos de la misma edad. Repetíamos como papagayos las respuestas a las frases que decía el cura: Introibo ad altáre De,i y todos a coro: Ad Deum qui laetíficat juventútem meam. El primer día, por la seriedad del lugar, en la sacristía, estuvimos callados. Pero el segundo sábado, ya más reducido el grupo de chicos, los tropiezos, equivocaciones y equívocos con el latín arrancaron las risas nerviosas que a lo largo de los cuatro largos años de monaguillo nunca nos abandonaron. Quare me repulisti, quare tristis incedo dum affligit me inimicus. A cada repetición, D. Vicente no podía reprimir una sonrisa al oír nuestras carcajadas. Dóminus vobíscum…Et cum spíritu tuo. Al poco la seriedad se imponía.
Al tercer o cuarto sábado, sólo quedamos cuatro chicos: Luis, el de la Julia; Dionisio, el de la Agustina del Tambor; Vicente, el hermano de Sacramento; y yo, el hijo de la Magina. Los cuatro vivíamos cerca de la iglesia, y tal vez sea ésta la causa de que quedáramos sólo nosotros, ya que aprendimos mal que bien todos los latinajos de memorieta. Antes de que nos enfriáramos y se quedara sin acólitos, D. Vicente convocó a nuestras madres y les dio el patrón del futuro modelo de las órdenes menores. Empezamos a ayudar a decir misa y a asistir a las ceremonias religiosas del momento. Y llegó el gran día de estrenar la sotana roja, sobrepuesto el roquete blanco con puntilla en sus mangas cortas y la esclavina roja a juego con la sotana. Dioni, como era uno o dos años mayor y de más altura, llevaba sotana negra y roquete blanco como el sacristán Lorencico. Fue durante una misa mayor de domingo, de no sé qué santo, que causó gran impresión y dio realce a la monotonía de las ceremonias religiosas de aquella época.
Como D. Vicente se diera cuenta de la separación de hombres, que eran muy pocos, y mujeres en la iglesia, se propuso cambiar esta costumbre. Vi cómo iba hasta el fondo invitándolos a ocupar los bancos vacíos del centro y sitios libres, pero eran muy escasos los que obedecían. Aún hoy los hombres en su mayoría se refugian al fondo. Hizo desaparecer todas las sillas y bancos particulares, sustituyéndolos por bancos con reclinatorio, todos iguales. Fue una medida criticada. Impuso cierto orden y silencio en las ceremonias, así como en las procesiones, tarea ingrata, lo que le granjeó no pocas animadversiones.
Como era un hombre comprometido con el pueblo, un día habló del trabajo de los hijos menores y de la obligación de los padres de enviar sus hijos a la escuela. Era lo corriente en aquellos años. Pues resulta que utilizó de ejemplo a mi primo Satur, que con 9 años arreaba una yunta y araba como una persona mayor. Su hermano Ángel estaba en el servicio militar, y él lo sustituyó. Mi tía Felisa lo comentó esa misma tarde con mi madre y las dos estaban como muy avergonzadas por ser la causa de estas reflexiones del cura y nada menos que desde el púlpito. Sus sermones eran comentados, al contrario que los de D. Pablo; no hablaban de los santos, sino de lo que pasaba en el pueblo y de lo que tenían que hacer los cristianos.
Con la juventud hizo una gran labor creando la Acción Católica, reuniendo a chicos y chicas en el salón parroquial. Aunque estableciendo las oportunas separaciones. Ya que era impensable encuentros mixtos en aquella época, sí que posibilitó, no obstante, que la barrera entre los sexos empezara a desmoronarse poco a poco. Introdujo los cursillos de cristiandad, en los que participaron, forzoso es decirlo, muchas familias de buena condición, económica la mayoría. Trajo al pueblo unos aires de modernidad y alegría a los que luego más tarde el Concilio Vaticano II les diera el visto bueno. Y en lo político algo tuvo que hacer, pues los músicos que siempre gustaban de hacerse ver por tocar dentro de la iglesia “La Marcha Real” durante la consagración, hubo un tiempo que no lo hicieron, y en cuanto se marchó D. Vicente volvieron a las andadas. Pero cuando ya era reconocido y apreciado, decidió marcharse. El pueblo se le hacía pequeño a este hombre bueno, entregado a su labor de apostolado… Aldea le debe mucho.
CONTINUARÁ…
Antonio Morena Ruedas
Publicado por
lagentealdeana
en
12:46
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


martes, 29 de noviembre de 2011
"EL CORREGIDOR DE ALMAGRO" (SEGUNDA PARTE)
--
El jardinero de las nubes
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
11:09
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


miércoles, 23 de noviembre de 2011
EL RESCATE DE "EL CORREGIDOR DE ALMAGRO"
El rescate de “El Corregidor de Almagro”
Mucho se ha hablado y comentado en Aldea del Rey acerca de este libro, hasta el punto de rodearle de una cierta aura mítica, como si se tratase de una especie de grimorio o manuscrito misterioso de épocas pretéritas. Recuerdo que en mi niñez ya se me despertó el prurito de leerlo; mi madre me refería maravillas de él, aun sin haberlo leído: que si contaba muchas cosas antiguas del pueblo, que si refería la existencia de un pasadizo secreto entre el Palacio de Clavería y la iglesia parroquial, que si hablaba de la hija de un rey refugiada en Aldea, etcétera. Vamos, que realmente mi deseo de leerlo se tornó incontenible. Y a menudo ocurre que lo más deseable es al mismo tiempo lo más inaccesible.
Corrían los años 80. Yo sabía de la existencia de un ejemplar en la biblioteca del pueblo, que a casi nadie le era prestado. Fortuitamente me enteré de que mi tío don Emilio Villanueva Villalón (esposo de mi tía doña María Zapata Benítez) consiguió un ejemplar de la novela, de una edición en rústica de los años 50, y lo guardaba como oro en paño.
En 1987 don Ramón Zamora Morales (entonces concejal de cultura) le pidió a mi tío que le prestase el libro para fotocopiarlo, pues el ejemplar de la biblioteca estaba en un estado de grave deterioro. De ahí surgió la posibilidad de encargar varias copias encuadernadas, y, si la memoria me es fiel, se realizaron las siguientes:
1ª Ramón Zamora se quedó con dos copias para los fondos de la biblioteca, y acaso una más para uso particular.
2ª Mi madre (doña Felicidad Zapata Benítez) encargó una copia para mí y otra para regalársela a mi ex cuñado en su cumpleaños.
3ª Mi tío Emilio le cambió las pastas a su ejemplar original e hizo otra copia más para uso particular.
La calidad de las fotocopias dejaba bastante que desear, pese a lo excelente de la encuadernación en tapa dura. A menudo se precisaba hacer uso de la lupa para leer algunos fragmentos de la novela. Mal que bien, era una edición que se podía leer, aunque, eso sí, con gran esfuerzo de la vista.
A comienzos de los años 90, mi prima doña María del Pilar Sanz Molina me pidió mi copia para leerla. Entonces vivía en Valencia, y venía al pueblo muy de allá para cuando. Le presté, pues, el libro.
A su regreso, me lo devolvió y me dijo que lo había pasado a máquina, pues la letra original en ocasiones resultaba ilegible. Vi que había realizado un trabajo bastante pulcro y de una paciencia admirable, a semejanza de un monje copista de la Edad Media.
El verano pasado volvimos a rescatar la novela, por cuanto mi prima María del Carmen Sanz Molina deseaba una copia impresa del ejemplar de su hermana Pili, y fue ahí donde me rondó el deseo de digitalizarlo de alguna forma, a efectos de preservar tan mítica novela de los ultrajes del tiempo.
A todo esto, me enteré de que se habían extraviado los ejemplares de mi tío Emilio, y además me llegó el rumor (aún por confirmar) de que los ejemplares de la biblioteca del pueblo también habían desaparecido. A poco que nos descuidásemos, Aldea del Rey se encontraría a pique de quedarse sin una parte principal de su legado bibliográfico.
La clave del rescate estaba en el ejemplar mecanografiado de mi prima Pili, pues lo tenía pulcramente encuadernado en una carpeta de anillas, de tamaño de cuartilla. El papel ya empezaba a acusar el paso del tiempo, y la digitalización del trabajo se imponía de manera perentoria.
Supe de la existencia de un escáner rápido que convertía en cuestión de segundos documentos escritos en archivos pdf, y no vacilé en hacer uso de tan estupenda herramienta a efectos de rescatar “El Corregidor de Almagro”.
La obra, por requerimientos técnicos, se ha debido fragmentar en ocho partes y son las que iremos ofreciendo en nuestro habitual formato de publicación. Se trata de un libro completamente descatalogado, y es de presumir que queden algunos ejemplares en el archivo de la Biblioteca Nacional.
Resta añadir que el autor de esta novela (Manuel Fernández y González) falleció en 1888, por lo que sus obras han entrado en el “dominio público” al haber transcurrido más de cien años desde su defunción, y este trabajo que presentamos puede ser considerado legalmente una reedición, sin tener que atender a derechos de autor. Como nota curiosa, Manuel Fernández y González (1821-1888) se especializó en novelas de capa y espada, al estilo de Alejandro Dumas, y se valió de la colaboración de muchos autores considerados como “negros”, alguno de ellos muy ilustre, como es el caso de Vicente Blasco Ibánez (1867-1928).
Esta edición no hubiera sido posible sin la voluntad, el trabajo y la tenacidad de mi prima Pilar Sanz, que invirtió muchas horas y esfuerzos en trasladar esta novela a un formato de lectura más cómodo. E igualmente es de agradecer la amabilidad que tuvo mi tío Emilio Villanueva (que en paz descanse) al prestar el libro del cual arrancaron todas las demás copias.
Esperamos que la presente sea del agrado de tod@s los aldean@s y puedan disfrutar en la era digital de una obra que les atañe y ha sido rescatada tras una concienzuda labor de arqueología literaria. Y me cabe el orgullo personal de que mi familia ha estado implicada de lleno en tan hermosa tarea.
Iremos ofreciendo el libro en sucesivas entregas.
Mucho se ha hablado y comentado en Aldea del Rey acerca de este libro, hasta el punto de rodearle de una cierta aura mítica, como si se tratase de una especie de grimorio o manuscrito misterioso de épocas pretéritas. Recuerdo que en mi niñez ya se me despertó el prurito de leerlo; mi madre me refería maravillas de él, aun sin haberlo leído: que si contaba muchas cosas antiguas del pueblo, que si refería la existencia de un pasadizo secreto entre el Palacio de Clavería y la iglesia parroquial, que si hablaba de la hija de un rey refugiada en Aldea, etcétera. Vamos, que realmente mi deseo de leerlo se tornó incontenible. Y a menudo ocurre que lo más deseable es al mismo tiempo lo más inaccesible.
Corrían los años 80. Yo sabía de la existencia de un ejemplar en la biblioteca del pueblo, que a casi nadie le era prestado. Fortuitamente me enteré de que mi tío don Emilio Villanueva Villalón (esposo de mi tía doña María Zapata Benítez) consiguió un ejemplar de la novela, de una edición en rústica de los años 50, y lo guardaba como oro en paño.
En 1987 don Ramón Zamora Morales (entonces concejal de cultura) le pidió a mi tío que le prestase el libro para fotocopiarlo, pues el ejemplar de la biblioteca estaba en un estado de grave deterioro. De ahí surgió la posibilidad de encargar varias copias encuadernadas, y, si la memoria me es fiel, se realizaron las siguientes:
1ª Ramón Zamora se quedó con dos copias para los fondos de la biblioteca, y acaso una más para uso particular.
2ª Mi madre (doña Felicidad Zapata Benítez) encargó una copia para mí y otra para regalársela a mi ex cuñado en su cumpleaños.
3ª Mi tío Emilio le cambió las pastas a su ejemplar original e hizo otra copia más para uso particular.
La calidad de las fotocopias dejaba bastante que desear, pese a lo excelente de la encuadernación en tapa dura. A menudo se precisaba hacer uso de la lupa para leer algunos fragmentos de la novela. Mal que bien, era una edición que se podía leer, aunque, eso sí, con gran esfuerzo de la vista.
A comienzos de los años 90, mi prima doña María del Pilar Sanz Molina me pidió mi copia para leerla. Entonces vivía en Valencia, y venía al pueblo muy de allá para cuando. Le presté, pues, el libro.
A su regreso, me lo devolvió y me dijo que lo había pasado a máquina, pues la letra original en ocasiones resultaba ilegible. Vi que había realizado un trabajo bastante pulcro y de una paciencia admirable, a semejanza de un monje copista de la Edad Media.
El verano pasado volvimos a rescatar la novela, por cuanto mi prima María del Carmen Sanz Molina deseaba una copia impresa del ejemplar de su hermana Pili, y fue ahí donde me rondó el deseo de digitalizarlo de alguna forma, a efectos de preservar tan mítica novela de los ultrajes del tiempo.
A todo esto, me enteré de que se habían extraviado los ejemplares de mi tío Emilio, y además me llegó el rumor (aún por confirmar) de que los ejemplares de la biblioteca del pueblo también habían desaparecido. A poco que nos descuidásemos, Aldea del Rey se encontraría a pique de quedarse sin una parte principal de su legado bibliográfico.
La clave del rescate estaba en el ejemplar mecanografiado de mi prima Pili, pues lo tenía pulcramente encuadernado en una carpeta de anillas, de tamaño de cuartilla. El papel ya empezaba a acusar el paso del tiempo, y la digitalización del trabajo se imponía de manera perentoria.
Supe de la existencia de un escáner rápido que convertía en cuestión de segundos documentos escritos en archivos pdf, y no vacilé en hacer uso de tan estupenda herramienta a efectos de rescatar “El Corregidor de Almagro”.
La obra, por requerimientos técnicos, se ha debido fragmentar en ocho partes y son las que iremos ofreciendo en nuestro habitual formato de publicación. Se trata de un libro completamente descatalogado, y es de presumir que queden algunos ejemplares en el archivo de la Biblioteca Nacional.
Resta añadir que el autor de esta novela (Manuel Fernández y González) falleció en 1888, por lo que sus obras han entrado en el “dominio público” al haber transcurrido más de cien años desde su defunción, y este trabajo que presentamos puede ser considerado legalmente una reedición, sin tener que atender a derechos de autor. Como nota curiosa, Manuel Fernández y González (1821-1888) se especializó en novelas de capa y espada, al estilo de Alejandro Dumas, y se valió de la colaboración de muchos autores considerados como “negros”, alguno de ellos muy ilustre, como es el caso de Vicente Blasco Ibánez (1867-1928).
Esta edición no hubiera sido posible sin la voluntad, el trabajo y la tenacidad de mi prima Pilar Sanz, que invirtió muchas horas y esfuerzos en trasladar esta novela a un formato de lectura más cómodo. E igualmente es de agradecer la amabilidad que tuvo mi tío Emilio Villanueva (que en paz descanse) al prestar el libro del cual arrancaron todas las demás copias.
Esperamos que la presente sea del agrado de tod@s los aldean@s y puedan disfrutar en la era digital de una obra que les atañe y ha sido rescatada tras una concienzuda labor de arqueología literaria. Y me cabe el orgullo personal de que mi familia ha estado implicada de lleno en tan hermosa tarea.
Iremos ofreciendo el libro en sucesivas entregas.
--
Julián Esteban Maestre Zapata (el jardinero de las nubes).
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:53
|
Etiquetas:
"El Corregidor de Almagro",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


martes, 22 de noviembre de 2011
"Los Cuatro Monaguillos" - Capítulo III: El sacristán y los campaneros.
Capítulo III
EL SACRISTÁN Y LOS CAMPANEROS

CONTINUARÁ...
Antonio Morena Ruedas.
EL SACRISTÁN Y LOS CAMPANEROS

Asistía a D. Pablo un viejo sacristán, Lorenzo. Mandaba mucho y era el “factótum“ de la iglesia. Había estado Lorencico, que por este diminutivo se le conocía, en el seminario; pero como era pobre y se quedó huérfano, tuvo que abandonarlo. La iglesia, pues, era su destino natural, amén de que provenía de una familia muy religiosa. Cojeaba ligeramente y arrastraba su figura alta y delgada con cierto desgarbo, la cabeza por delante del cuerpo.
Para el pueblo pasaba por no muy listo, ya que no había cantado misa; pero era un hombre conocedor de su oficio, servicial, entregado a la iglesia en cuerpo y alma. No tenía sueldo, y supongo que D. Pablo le daría parte del cepillo, magro botín en tiempo de escasez, el de un pueblo pobre (y avaro también) para con las cosas de la religión.
Era muy beato, soltero y mandón. Su casa parecía un museo religioso lleno de imágenes de santos, candelabros, crucifijos, estampillas y escapularios. Nos quería mucho a los monaguillos; éramos su campo de acción pedagógica, y a menudo nos gruñía por un sí, un no o una risa tonta que en la seriedad de los oficios estaba a flor de labios.
Componía el cuadro eclesial la familia del campanero: Ramón y su hijo Santiago. Fieles trabajadores de la iglesia, no faltaban al toque de los servicios: los tres toques preceptivos para la misa, a las doce del mediodía; a las ánimas del purgatorio, sobre las 9 de la noche; al ángelus; a muerto, cuando moría alguien, con un toque lento y lúgubre; a gloria, cuando moría un bebé sin bautizar o menor de 7 años o sin uso de razón: toque alegre y con la campanilla, la más pequeña de las tres o cuatro que tenía el campanario. A veces cuando había un fuego, un toque a rebato, largo y chillón con todas las campanas.
Las campanas de aquella época (menos ahora que podríamos prescindir de ellas) informaban a la población del acontecer religioso y social, y conformaban la sociedad en los horarios, las fiestas, en las alegrías y las penas. Por todo esto eran importantes.
Ramón, un hombre mayor, vivía de su oficio de empedrador de eras, aceras y calles, así como su hijo Santiago, quien heredó el oficio de campanero a su muerte. Aunque casi todo el pueblo los llamaba “Los Pelayos“. No tenían salario y cobraban algo de quien encargaba la misa, por el toque a muerto y a boda. Don Pablo, como a Lorencico, les completaba la escasa paga con el cepillo.
Santiago era muy pequeño, delgado y nervudo. Taciturno y algo arisco, como buen solterón. Pendiente del reloj de la iglesia y del de su chaleco, día tras día, hora tras hora.
-¿Santiago, qué hora es?
Sacaba su reloj de bolsillo del chaleco, e indefectiblemente machacaba: Las tres menos dos minutos. Si por un casual había alguien a su lado que miraba el viejo y destartalado reloj del campanario y marcaba las tres, él apostillaba con porfía: “¡No, le falta un minuto y treinta y cinco segundos para las tres!” Participaba en las procesiones portando el estandarte con la cruz, e iba vestido con sotana y roquete como los demás monaguillos y el sacristán.
-Mi Pelayo es que es muy minutero -solía comentar con sorna la Aurora, su tía, a la vecindad.
Aurora y Carlos, su marido, regentaron el kiosco de la plaza del Generalísimo, donde la chiquillería en los años sesenta y setenta se llenaba las faltriqueras de los pantalones y las bocas de toda suerte de chuches. En ocasiones, su madre y ella misma tocaban a misa, a vísperas y a muerto si Santiago y Pelayo estaban empedrando una era.

Para el pueblo pasaba por no muy listo, ya que no había cantado misa; pero era un hombre conocedor de su oficio, servicial, entregado a la iglesia en cuerpo y alma. No tenía sueldo, y supongo que D. Pablo le daría parte del cepillo, magro botín en tiempo de escasez, el de un pueblo pobre (y avaro también) para con las cosas de la religión.
Era muy beato, soltero y mandón. Su casa parecía un museo religioso lleno de imágenes de santos, candelabros, crucifijos, estampillas y escapularios. Nos quería mucho a los monaguillos; éramos su campo de acción pedagógica, y a menudo nos gruñía por un sí, un no o una risa tonta que en la seriedad de los oficios estaba a flor de labios.
Componía el cuadro eclesial la familia del campanero: Ramón y su hijo Santiago. Fieles trabajadores de la iglesia, no faltaban al toque de los servicios: los tres toques preceptivos para la misa, a las doce del mediodía; a las ánimas del purgatorio, sobre las 9 de la noche; al ángelus; a muerto, cuando moría alguien, con un toque lento y lúgubre; a gloria, cuando moría un bebé sin bautizar o menor de 7 años o sin uso de razón: toque alegre y con la campanilla, la más pequeña de las tres o cuatro que tenía el campanario. A veces cuando había un fuego, un toque a rebato, largo y chillón con todas las campanas.
Las campanas de aquella época (menos ahora que podríamos prescindir de ellas) informaban a la población del acontecer religioso y social, y conformaban la sociedad en los horarios, las fiestas, en las alegrías y las penas. Por todo esto eran importantes.
Ramón, un hombre mayor, vivía de su oficio de empedrador de eras, aceras y calles, así como su hijo Santiago, quien heredó el oficio de campanero a su muerte. Aunque casi todo el pueblo los llamaba “Los Pelayos“. No tenían salario y cobraban algo de quien encargaba la misa, por el toque a muerto y a boda. Don Pablo, como a Lorencico, les completaba la escasa paga con el cepillo.
Santiago era muy pequeño, delgado y nervudo. Taciturno y algo arisco, como buen solterón. Pendiente del reloj de la iglesia y del de su chaleco, día tras día, hora tras hora.
-¿Santiago, qué hora es?
Sacaba su reloj de bolsillo del chaleco, e indefectiblemente machacaba: Las tres menos dos minutos. Si por un casual había alguien a su lado que miraba el viejo y destartalado reloj del campanario y marcaba las tres, él apostillaba con porfía: “¡No, le falta un minuto y treinta y cinco segundos para las tres!” Participaba en las procesiones portando el estandarte con la cruz, e iba vestido con sotana y roquete como los demás monaguillos y el sacristán.
-Mi Pelayo es que es muy minutero -solía comentar con sorna la Aurora, su tía, a la vecindad.
Aurora y Carlos, su marido, regentaron el kiosco de la plaza del Generalísimo, donde la chiquillería en los años sesenta y setenta se llenaba las faltriqueras de los pantalones y las bocas de toda suerte de chuches. En ocasiones, su madre y ella misma tocaban a misa, a vísperas y a muerto si Santiago y Pelayo estaban empedrando una era.

CONTINUARÁ...
Antonio Morena Ruedas.
Publicado por
lagentealdeana
en
10:29
|
Etiquetas:
"Los Cuatro Monaguillos",
Hemeroteca
|
((•)) Escucha este post


jueves, 14 de abril de 2011
PREGÓN DE D. LUÍS ALAÑÓN VILLANUEVA - SEMANA SANTA 2.011
A continuación, publicamos el texto íntegro del Pregón de este año, realizado por D. Luís Alañón Villanueva.
Aprovechamos para dar la enhorabuena al pregonero por sus bellísimas palabras que nos trasladaron a una Semana Santa Aldeana donde las notas de la Asociación Musical "Mozart" brillaban con la misma intensidad que las "hojalatas" de los "Armaos".
Asimismo, queremos agradecer y felicitar a la Asociación Musical "Mozart" y a la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad, su participación en este Acto que año a año sigue siendo un éxito de público y el comienzo ideal a nuestra Semana de Pasión.
Editado a este formato por "El Jardinero de las Nubes"
Aprovechamos para dar la enhorabuena al pregonero por sus bellísimas palabras que nos trasladaron a una Semana Santa Aldeana donde las notas de la Asociación Musical "Mozart" brillaban con la misma intensidad que las "hojalatas" de los "Armaos".
Asimismo, queremos agradecer y felicitar a la Asociación Musical "Mozart" y a la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad, su participación en este Acto que año a año sigue siendo un éxito de público y el comienzo ideal a nuestra Semana de Pasión.
Editado a este formato por "El Jardinero de las Nubes"
Publicado por
lagentealdeana
en
11:16
|
Etiquetas:
Hemeroteca,
Semana Santa de Aldea
|
((•)) Escucha este post


jueves, 7 de abril de 2011
PERIÓDICO CASTILLO DE CALATRAVA Nº 14
Fdo. Gabinete de prensa del Ayto. de Aldea del Rey - Oretania
Editado a este formato por "El jardinero de las nubes"
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:32
|
Etiquetas:
Hemeroteca,
Noticias Aldeanas
|
((•)) Escucha este post


jueves, 23 de diciembre de 2010
PERIÓDICO CASTILLO DE CALATRAVA
Editado a este formato por "El jardinero de las nubes"
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Publicado por
lagentealdeana
en
10:20
|
Etiquetas:
Hemeroteca,
Noticias Aldeanas
|
((•)) Escucha este post


lunes, 8 de noviembre de 2010
OBRAS PREMIADAS EN EL CONCURSO LITERARIO "SIN FRONTERAS"
A continuación os dejamos los trabajos literarios premiados en el Concurso Literario "Sin Fronteras", en el que nuestro colaborador, "El Jardinero de las Nubes", resultó premiado. Queremos destacar que en la semblanza biográfica que leyeron, se mencionó el nombre de Aldea del Rey.
De nuevo, aprovechamos para dar la enhorabuena a "El Jardinero" y pedirle que siga colaborando con nosotros y aportandonos lo que considere oportuno, que seguro será de interés...
Editado por "El jardinero de las nubes"
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
De nuevo, aprovechamos para dar la enhorabuena a "El Jardinero" y pedirle que siga colaborando con nosotros y aportandonos lo que considere oportuno, que seguro será de interés...
Editado por "El jardinero de las nubes"
http://eljardinerodelasnubes.blogspot.com/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)